
"The loser accepts his loss as part of the game"
Gregory Bateson
Existe en inglés una diferencia notable entre “play” y “game”, que en otras lenguas –entre ellas, el castellano- resulta intraducible. George Herbert Mead, en su obra Mind, Self and Society (1934), sostenía que el “play” se refería a un juego individual, característico de las primeras etapas del desarrollo del niño. El “play” sería el primer tipo de juego que el niño practicaría, y cuya finalidad estaría en la asimilación de roles propios de la sociedad adulta, mediante la mimicry o imitación. En una etapa más madura, el niño comienza a participar en los “games”, donde el niño está obligado a relacionarse con otros participantes y a aprender las reglas del juego. En el “game” –de carácter evidentemente colectivo- el niño comprendería que debe sumirse a las normas de comportamiento (deber hacer) para ser aceptado como participante[1]. Se trata, pues, del paso del juego individual al juego en equipo (Caillois, 1967b : 193).
En cualquier caso, esta breve nota nos sirve para introducir una parte de los aspectos del juego que nos interesa: en el nivel de “game”, según hemos visto, el jugador debe respetar unas normas de comportamiento intrínsecas al juego, pero, para ello, previamente debe haber entendido que se está jugando un juego. En otras palabras, el individuo debe haber discriminado el juego del no-juego para la asunción definitiva de las competencias del mismo.
Paralelamente, en la teoría de Bateson (1972), la discriminación entre el juego y lo que no es juego se sitúa entre los niveles de procesos primarios (que él designa como “nivel metalingüístico”) y los secundarios (“nivel metacomunicativo”). El proceso primario se localizaría al nivel de respuestas automáticas («El sonido ‘gato’ se refiere a cada miembro de tal y tal clase de objetos», o «la palabra ‘gato’ no tiene garras y no puede arañar», según el ya clásico ejemplo de Bateson [1972 : 177-178]), mientras que el proceso secundario nos sitúa en el nivel de una enunciación más compleja (Bateson, 1972 : 178)[2]. En este sentido, las reacciones violentas del juego aún no formalizado se nos presenta como actividad de “respuestas automáticas” (nivel primario) reguladas simplemente por un único objetivo (recordemos el ejemplo del juego de Suresne, a orillas del río Sena, consistente en una batalla (“faire la bataille”) para arrancar el cuello de una oca suspendida en medio del agua a base de dentelladas [Vigarello, 2005a : 269]), mientras que en su mayor grado de codificación los juegos regulan esas respuestas con gran detallismo, formalizando incluso la más leve reacción (respuestas automáticas en la celebración de un gol, como eran “quitarse la camisa”, son ahora sancionadas negativamente por el código de “buena conducta” del juego).
Como sostiene Elias (en Dunning y Elias, 1992) las emociones descontroladas “controladas” (“controlled de-controlled emotions”), aquellas que obedecen a procesos secundarios según Bateson, son propias del juego considerado como deporte –que trataremos en el siguiente apartado: las “respuestas automáticas” se van controlando a través de una regulación más estricta. Pero, sin embargo, las normas consentirían un estado intermedio entre los procesos primarios y los secundarios. Toda comunicación supone la diferencia, en palabras de Bateson, entre el mapa y el territorio (Bateson, 1972 : 180)[3]. En este punto, Bateson observaba la dificultad en ciertas ocasiones de discriminar el marco que él designaba como “esto es juego” (“This is play”) en ciertas clases de juegos (Bateson, 1972 : 182)[4]. El juego plantea en ocasiones confusión a partir de las formas ambiguas de su expresión: un mordisco que significa dentellada pero que no es dentellada[5]. Bateson entiende que la premisa “esto es juego” se sitúa en el nivel metacomunicativo, donde el mapa y el territorio pueden ser discriminados (“map and territory […] can be discriminated” (Bateson, 1972 : 185). Al mismo tiempo, hay algo que nos impide una clasificación tan rígida del juego: en ocasiones, el mapa y el territorio –el juego y el no-juego- son identificados por los participantes dentro del marco[6] del mismo, en el que se puede observar un cierto “efecto de realidad”: lo que se pone en juego representa siempre el honor de los jugadores, algo que parece estar más allá del valorotorgado a las cosas en la vida corriente de los jugadores (Bateson, 1972 : 182-183)[7]. En ese nivel intermedio entre el nivel metalingüístico y el metacomunicativo, siguiendo la terminología de Bateson, donde las chips pueden aún ser confundidas con dinero se sitúa el juego (Bateson, 1972 : 183)[8]. Quizás porque ese aspecto de “vida real” o de “seriedad” el jugador no aspira a perderlo, sustituyéndolo por una apariencia lúdica, sino a intensificarlo.
De todas maneras, debemos aceptar algunas características del juego a nivel individual, que ya propusieran en su momento Huizinga (2004) y Caillois (1967a). Primero, el juego es una actividad libre[9].
Este carácter libre se vincula directamente con su carácter improductivo. En su explicación, Huizinga evita a toda costa dar al juego una explicación determinista, mediante explicaciones biológicas, que justificarían la existencia del juego con la necesidad de preparación para la vida corriente. Y ello en cuanto que el juego en el ser humano, dado la gran cantidad de reglas que implica y sus convenciones (Caillois, 1967a : 42-43), debe ser explicado como función cultural. En definitiva, además de darse en una esfera separada –dentro de unos límites de tiempo y espacio preciso y prefijados (Caillois, ibidem)-, no conlleva la creación ni de bienes ni de riqueza alguna, salvo movimiento de estas.
Por otra parte, al desarrollarse dentro de una esfera aparte de la vida corriente, el juego instaura un nuevo sistema de convenciones que suspende la ley ordinaria, sustituida por una legislación particular para cada juego, que será aceptada necesaria y libremente por los participantes (Caillois, 1967a : 43).
Lo difícil es admitir que el juego sea una actividad ficticia, siempre “acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de franca irrealidad en relación a la vida corriente” (Caillois, 1967a : 43) [traducción nuestra][10], dado que, como nos señala Bateson (1972), quien juega es como si estuviera en un sueño: muy difícilmente admitirá que unas chips no son unos cuantos dólares. Y es en ese territorio entre lo serio y lo divertido donde hallamos, sin duda, la posibilidad de explicar el deporte.
[1] En esa etapa donde el adolescente descubre el game ha buscado Ortega y Gasset (1946) el origen de la política y la convivencia: los sentimientos de comunidad aparecen, según él, en la pubertad, coincidiendo con la aparición de los juegos en común (Ortega y Gasset, 1946 : 618-619). Concluye nuestro filósofo observando, pues, en el joven la existencia de sentimientos y prácticas que antes han de darse en el grupo en que éste se inscribe: “el primer impulso de pubertad aparece en el grupo antes que en el individuo” (Ortega y Gasset, 1946 : 615) [el subrayado es nuestro].
[2] “Reconocer que otro individuo generan sus propias señales, que pueden ser creías, dudadas, falsificadas, negadas, amplificadas, corregidas, y así sucesivamente” [traducción nuestra] (“to recognize that the other individuals generate its own signals, which can be trusted, distrusted, falsified, denied, amplified, corrected, and so forth”).
[3] Bateson recuperaba así una metáfora realizada por el psiquiatra Korzybski, quien explicaba así la aparición del lenguaje como un sistema denotativo: “un mensaje, del tipo que sea, no consiste en los objetos que denota (…). Más bien, el lenguaje se guarda con los objetos que denota una relación comparable a la que mantiene el mapa con el territorio. La comunicación denotativa, como ocurre en el nivel humano, es sólo posible después de la evolución de una compleja red de reglas metalingüísticas (aunque no estén verbalizadas) que determinan cómo han de relacionarse las palabras y las frases con los objetos y acontecimientos” [traducción nuestra] (“a message, of whatever kind, does not consist of those objects which it denotes (“The word ‘cat’ cannot scratch us”). Rather, language bears to the objects which it denotes a relationship comparable to that which a map bears to a territory. Denotative communication as it occurs at the human level is only possible after the evolution of a complex set of metalinguistic (but not verbalized) rules which govern how words and sentences shall be related to objects and events”).
[4] “El tipo de juego que es construido no sobre la premisa «esto es juego» sino más bien alrededor de la pregunta «¿es esto un juego?»” (“the game which is constructed not upon the premise «This is play» but rather around the question «Is this is play?»”).
[5] En el ejemplo de Bateson tomado de sus observaciones de comportamientos en chimpancés en el Fleishhacker Zoo de San Francisco (Bateson, 1972 : 179)
[6] “Every metacommunicative message is or defines a psychological frame” (Bateson, 1972 : 188).
[7] “Los jugadores de poker alcanzan el estado de un extraño realismo adictivo al igualar unas “chips apostadas en el juego” con dinero. Insisten, sin embargo, que cada uno debe aceptar su pérdida como parte del juego” [traducción nuestra] (“poker players achieve a strange addictive realism by equating the chips for which they play with dollars. They still insist, however, that the loser accept his loss as part of the game”).
[8] Es como en el sueño o en una pesadilla, nos dirá Bateson, donde “un hombre experimenta intensamente un terror subjetivo (…) cuando cae precipitado desde una cima creada por su mente bajo la intensidad de la pesadilla” [traducción nuestra] (“a man experiences the full intensity of subjective terror (…) when he falls headlong from some peak created on his own mind in the intensity of a nightmare”, y ello porque en ese momento no hay “questioning of reality, but still there was no spear in the movie house and no cliff in the bedroom”).
[9] “El juego por mandato no es juego, todo lo más una réplica, por encargo, de un juego. (…) Naturalmente que en este caso habrá de entenderse libertad en un amplio sentido, que no afecta para nada al problema del determinismo. Se dirá: tal libertad no existe en el animal joven ni en el niño; tienen que jugar porque se lo ordena su instinto y porque el juego sirve para el desarrollo de sus capacidades corporales y selectivas. Pero al introducir el concepto instinto no hacemos sino parapetarnos tras una x y, si colocamos tras ella la supuesta utilidad del juego, cometemos una petición de principio. El niño y el animal juegan porque encuentran gusto en ello, y en esto consiste precisamente su libertad” (Huizinga, 2004 : 20).
[10] “accompagnée d’une conscience spécifique de réalité seconde ou de franche irréalité par rapport à la vie courante”












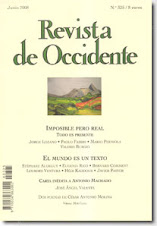



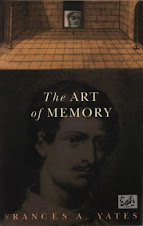







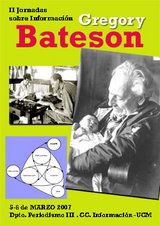

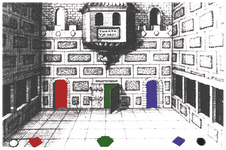
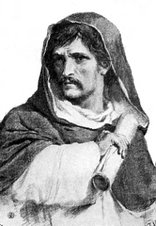
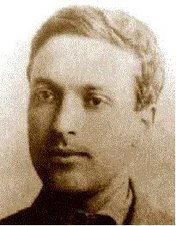


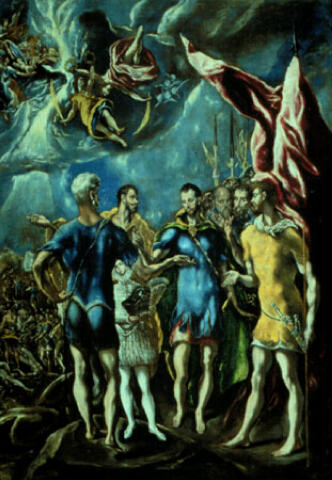

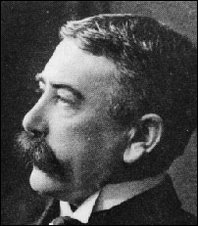

No hay comentarios:
Publicar un comentario