En su origen, ocio, del latín otium, tuvo, en época clásica, un carácter de respetabilidad hoy perdido, ya que se suponía que el tiempo opuesto al neg-otium (“no-ocio”), o trabajo con carácter público, era un tiempo para la actividad espiritual, es decir, un tiempo para “las cosas del alma” (Ortalli, 1995 : 57). De ahí que Ovidio se refiriese al otium como aquello que “nutre el cuerpo y fortalece el espíritu” (Ovidio, Epistulae ex Ponto, I, 4, 21). O como Séneca, algunas décadas más tarde, de igual manera, formuló: “el ocio sin literatura es la muerte y final de la vida humana” (Séneca, Epístolas a Lucilio, 82, 3), oponiendo así dos tipos de ocio, el otium sine litteris y el otium per se (vinculado al concepto clásico de cuidado del espíritu).
Además, el concepto latino es precedido por el de σχολή en griego, de donde proviene “escuela” en las lenguas romances, y que también significaba ese tiempo dedicado al espíritu, en definitiva, para la formación intelectual.
Evidentemente, este valor positivo del ocio en la época clásica va perdiendo su valor progresivamente, hasta que ya en el medioevo el otium era considerado el receptáculo de vicios: “El Otium gradualmente se apartó de la esfera del comportamiento digno para ser condenado luego como la esfra de los vicios. Igualmente, se produce el rechazo de la antigua y pagana cultura deportiva” (Ortalli, 1995 : 59). En este sentido, podríamos proponer que el significado de la expresión “estar ocioso”, que tiene la implicación negativa de “ser improductivo”, en español, proviene de su ulterior evolución en el periodo medieval. Igualmente, hallamos expresiones en otras lenguas europeas: “l’oisivité est mère de toutes les vices”, en francés; “idleness is the root of evil”, en inglés; “Müßiggang ist aller Laster Ausgang”, en alemán; o “l’ozio è il padre dei vizi”, en italiano[1]. Así pues, el otium fue variando su significado, hasta ser visto como un pecado mortal: el ocio ofrece vicios (otia dant vitia), que rezaba un proverbio medieval.
“Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad”. Así reza la primera definición del DRAE en su entrada “ocio”. Evidentemente esta división, que presenta una oposición semántica al trabajo, nos resulta excesivamente rígida. En primer lugar, porque muchas de aquellas actividades consideradas “de ocio” comparten con el trabajo una estructuración similar, cuando no idéntica, como hemos ya comentado: es el caso de los viajes turísticos organizados, divididos en horarios a la manera de un horario laboral.
Aquí nos resulta relevante la diferenciación establecida por Pierre Bourdieu (1984) entre “práctica” y “espectáculo”: “(...) ¿cómo se produce la demanda de los «productos deportivos», cómo adquiere la gente el «gusto» del deporte y de tal deporte antes que de tal otro, como práctica o como espectáculo?” (Bourdieu, 1984 : 174) [traducción nuestra]. La pregunta no es banal, ya que “práctica” se definiría, así pues, como “ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme a sus reglas”, según definición del DRAE, o, también, “ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión” (piénsese en la expresión “prácticas deportivas”), en definitiva, práctica se vincularía semánticamente a cierta actividad según unas “reglas” y a una “profesión pública”; mientras que “espectáculo” (tema al que dedicaremos la segunda parte de este ensayo) viene definido por el DRAE como “función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla”, aunque también como “conjunto de actividades profesionales relacionadas con esta diversión”. Esta oposición nos hace observar una idea que, si bien nos puede resultar banal, nos permitiría operar en dos niveles: el del juego, limitado a su desarrollo mismo y a la organización de los mismos (empresas, jugadores, profesionales, etc.) y el de la contemplación (espectadores). Aunque parezca simple, esta oposición se presenta difuminada con el ejercicio físico individual como actividad recreativa, al menos en varios de los trabajos más sobresalientes dedicados al tema, entre ellos los de N. Elias y E. Dunning (1992), quien incluso afirma: “La clase de actividades miméticas o de juego: (...) A esta clase pertenecen actividades recreativas tales como ir al teatro o a un concierto, a las carreras o al cine, cazar, pescar, jugar al bridge, escalar montañas, apostar, bailar y ver la televisión. Las actividades de tiempo libre con características de ocio, participe uno en ellas como actor o como espectador, siempre que no sean ocupaciones especializadas con las que uno se gana la vida. En este caso, dejan de ser actividades recreativas y se convierten en una forma de trabajo” (Dunning y Elias, 1992 : 90-91). Como vemos, para Elias esta diferencia es de poco valor en cuanto a la descripción de las formas y figuraciones (Figurationen) que tienen lugar en las prácticas recreativas.
De esta forma, Elias observaba una oposición entre “ocio” y “trabajo”, que le permitía, a su vez, sostener lo que a posteriori se convertiría en la hipótesis de los trabajos de la Escuela de Leicester (Hernández Mendo, 2001 : 2 y ss.), fundada por él: “Si se compara la emoción generada en situaciones de la «vida real» con la suscitada por las actividades recreativas, se perciben semejanzas así como diferencias muy claras” (Dunning y Elias, 1992 : 103). Así, la hipótesis reformulada supondría que el control de las emociones en la “vida real” (ergo, el trabajo, “Ocupación retribuida”, según el DRAE, o actividad con la que “uno se gana la vida”) se canalizaría en las emociones simbólicas o “emoción mimética” (Dunning y Elias, 1992 : 83 y ss.) surgidas durante las actividades recreativas. Este efecto de “canalización” estaría vinculado con la καταρσις y la κινεσις τής ψυχής (“movimiento del alma”) en Aristóteles (Dunning y Elias, 1992 : 101).
Ya anteriormente Marshall McLuhan (1996) utilizó la expresión real life para referirse al trabajo, pero en esta ocasión para establecer una oposición entre “vida cotidiana” y juegos o deportes (González, 2006 : 147 y ss.): “A menudo creamos situaciones artificiales, en las condiciones controladas del deporte y de los juegos, que igualan las irritaciones y tensiones de la vida real” (McLuhan, 1996 : 63). Igualmente, Caillois (1967a) utilizó la expresión vie réelle para ese espectro del tiempo del hombre dedicado a las obligaciones (contraintes) y necesidades (Caillois, 1967 : 7), donde en otro sitio llamará “vida ordinaria” (vie ordinaire) (Caillois, 1958 : 11): “[el juego] se presenta como una actividad paralela, independiente, que se opone a los gestos y a las decisiones de la vida ordinaria por las características específicas que le son propias[1]” [el subrayado y la traducción son nuestros]. Como podemos comprobar, la hipótesis de Elias y Dunning no resulta novedosa, y podríamos extender dicha concepción hasta San Agustín (Confesiones, III, ii, 2), quien percibió que en el teatro el público experimentaba emociones que se contradecían con la racional búsqueda del bienestar en la vida cotidiana: “Es muy cierto que él [el hombre] desea padecer aquella pena y sentimiento, pues ese mismo sentimiento y dolor es su deleite. Pues ¿qué viene a ser esto sino una gran locura?” (traducción nuestra)[2].
Podemos entonces establecer que trabajo (“ocupación”, en el DRAE: “trabajo, empleo, oficio”, aunque también “actividad, entretenimiento”; y, a su vez, “entretenimiento”: “cosa que sirve para entretener o divertir”) y ocio no son opuestos. La interdefinición de conceptos que hasta aquí hemos realizado, nos permite sostener que ambos se vinculan, pues, el ocio no implica desocupación (esto es, “no-trabajo”), como era en época clásica: “La vida tranquila llena de descanso y de uso fructuoso del tiempo liberado de las obligaciones públicas y privadas”, señala Ortalli (1995 : 57) [traducción nuestra]. El ocio está sistematizado de tal forma que hoy nos es imposible imaginarlo como esa idea del “retiro individual” (Beatus ille) horaciano, de alejamiento de la vida pública. El ocio compartido, vivido en masa, nos es más placentero. Para divertirnos requerimos de participar, de ser “una parte”. Recordemos que “diversión” proviene del latín tardío, donde se acentuaría su oposición semántica al trabajo si observamos que su raíz es deverto, -verti, -versum, del latín clásico, “desviarse”, “hacer una digresión”[3]. De aquí vendrían también los términos “distraer” y “distracción”: “Cosa que atrae la atención apartándola de aquello a que está aplicada, y en especial un espectáculo o juego que sirve para el descanso”.
[1] Transcribimos el texto original: “[le jeu] se présente comme une activité parallèle, indépendante, qui s’oppose aux gestes et aux décisions de la vie ordinaire par des caractères spécifiques qui lui sont propres” (subrayado nuestro).
[2] El texto original dice: “Qui est, quod ibi homo uult dolere cum spectat luctuosa et tragica, quae tamen pati ipse nollet?”
[3] Los verbos utilizados para expresar diversión eran: delecto, recreo y oblecto.













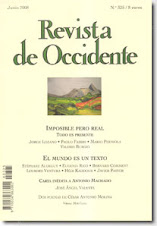



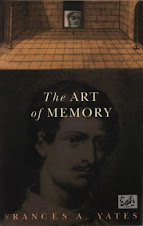







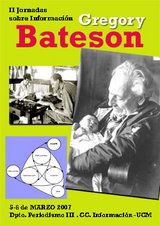

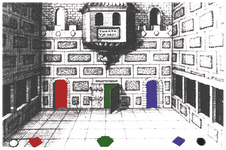
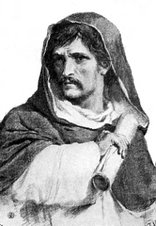
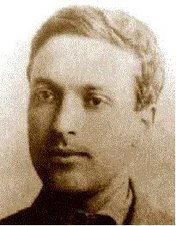


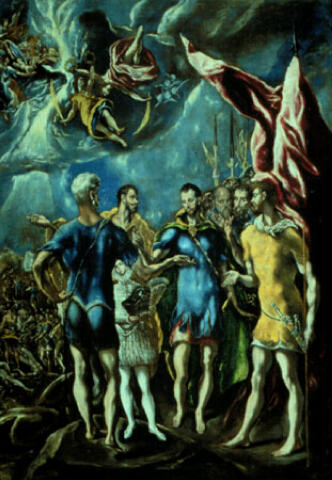

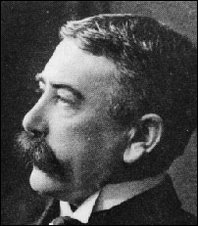

No hay comentarios:
Publicar un comentario